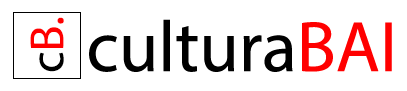Entre platos, risas y supervivencia: mi vida en la hostelería

¡Hola, mis lectores de culturaBAI!
En esta ocasión quiero hablarles de algo muy personal: mi experiencia dentro del apasionante (y a veces caótico) mundo de la hostelería. Muchos me conocen por mis recetas o mis textos alegres, pero detrás de cada plato hay una historia, y detrás de cada sonrisa en la barra, muchas horas de trabajo, anécdotas y aprendizaje. Así que hoy les cuento un poco de mi camino: de cómo pasé de camarero a cocinero, y de todo lo que viví entre platos, risas y supervivencia.
La hostelería es un mundo aparte. Un universo donde el tiempo se mide en comandas, el cansancio se esconde tras una sonrisa y los clientes… bueno, los clientes son un capítulo aparte. Yo empecé como camarero, luego pasé a cocinero, y si algo he aprendido es que en este oficio no hay día igual —ni cliente igual— y eso es precisamente lo que lo hace tan apasionante.
Cuando entré por primera vez a una cocina, fue en un restaurante llamado Klandestino. El nombre le venía al pelo, porque sobrevivir ahí era casi una misión secreta. Mi jefe de cocina me hizo la vida de cuadros (y no precisamente de manteles). Pero aunque fue duro, hoy agradezco cada momento, porque fue mi entrenamiento en la jungla: aprendí que una cocina no perdona despistes y que el respeto se gana con el cuchillo bien afilado y el corazón firme.
Después vino un breve descanso —unos días sin trabajo— que me sirvieron para respirar y replantearme las cosas. Poco después empecé en un gastrobar, esta vez como camarero-cocinero, una combinación tan intensa como divertida. Esa experiencia me enseñó más sobre la gente de Vitoria que cualquier libro. Descubrí que los camareros somos un poco psicólogos: escuchamos penas, reímos chistes, damos consejos sentimentales y, si hace falta, servimos terapia líquida en copa de vino. Lo único que aún no he entendido es por qué los clientes, por más simpáticos que sean, cambian completamente cuando llega la hora del cierre. Es como si el reloj marcara “transformación inmediata” —de repente todos tienen hambre, sed o ganas de filosofar sobre la vida.
Mi siguiente parada fue un restaurante donde el único que hablaba castellano con soltura era yo. Imagina las órdenes en tres idiomas distintos, las bromas que nadie entendía y los gestos que se volvían nuestro idioma universal. Fue difícil, sí, pero no imposible. Porque si algo tiene la hostelería es que te enseña a adaptarte, a leer miradas, y a sacar sonrisas incluso cuando estás al borde del colapso.
Mucha gente dice que la hostelería está mal pagada, y no les falta razón. Pero hay algo peor que un sueldo corto: un mal ambiente laboral. Cuando hay compañerismo, respeto y buen humor, uno aguanta horas, prisas y clientes eternos. Pero cuando no lo hay… ni el mejor salario compensa el mal sabor.
Hoy miro atrás y me río de todo lo que viví: de los cafés que salieron sin espuma, de los platos que casi se queman, y de las veces que tuve que sonreír cuando lo único que quería era dormir. Pero también pienso en la satisfacción de ver una mesa llena de gente feliz, en los brindis improvisados y en ese orgullo de saber que, de alguna forma, uno contribuye a la alegría de los demás.
La hostelería no es fácil, pero es real, humana y profundamente viva. Y yo, que pasé de camarero a cocinero, puedo decirlo con el corazón y la espátula en la mano: no hay oficio más duro… ni más bonito.
(c) Rigo Macías, texto; Fotografía retrato, @zaida.cordero.art